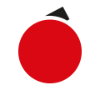En el primer plato, pocas y muy corteses palabras. Se juega aún con la servilleta. Se cambian de sitio los tenedores o se elucubra sobre cual es verdaderamente el tenedor del pescado. En el segundo el silencio es mayor. El silencio es esa música casi gregoriana que preside las mejores comidas. Esta “soá” que prepara Natalie está para chuparse los dedos. Perfecto me llena el vaso de mencía y protesto cordialmente mientras asesino una rubicunda androlla con un tenedor de cinco dedos. Más vino. Un cabrito de cuatro kilos nos muestra un costillar de una manera obscena y provocadora. Por ello nos lo zampamos en un periquete.
Sea como fuere, llegamos a aquel espacio en el que el vino, el café y dos chupitos, nos han hecho amigos eternos, cantores de bodega y comedores de natillas y bica de Trives. Ya no hay silencio, lo hemos despatarrado. Máximo y su señora ríen y hablan. Se mezcla la risa con nuestras ocurrencias y bobadas. Ahí percibimos Ceferino y yo que con unas ricas viandas somos capaces de firmar la rendición de Breda. Me pregunto si debo escribir sobre esta comida en mi columna del jueves, no sea que Rosita y Celia vayan a llamarme “bocas” por lo indiscreto. Claro… las cosas de comer y también las del sexo, han de quedarse, decía el gran maestre, en el secreto del refectorio o del catre. Para quedar bien con Pedro y su señora, español y francesa, dueños del “Trancallo”, iniciamos una conversación sobre algo que se nos ocurre de origen muy francés: el rapé.
En el siglo XVII y XVIII los aristócratas iniciaron la costumbre de consumir rapé. A ustedes, gente culta donde las haya, no voy a explicarles yo sobre aquel polvillo nicotínico que hacía las delicias de la gente pudiente. Al subir a sus carruajes hacia sus reuniones para consumir el rapé, gritaban para que les oyesen bien los criados: “¡Vamos a echar un polvo!”. Pretendían provocar, de esa forma, la envidia de los pobres miembros del vulgo. Se vanagloriaban de cosas que sólo ellos podían hacer.
Y… las criadas y lacayos, primero intentaron descubrir el misterio de tales reuniones para iniciados, pero luego, percatados de que lo importante era que no estaba el amo, aprovechaban para divertirse. Y si sus señores volvían, qué pena, antes de tiempo y les preguntaban: ¿Qué estáis haciendo? Ellos, sin dudarlo, también contestaban a la moda del XVII: “Echando un polvo”.
Les digo a mis compañeros de “cachucha” que es bueno que mantengamos la compostura. Apostillan que los antiguos señores tenían, ya desde la Edad Media, lo que llamaban derecho de pernada. Pedro, el anfitrión, intenta reconducir aquello y habla de otro derecho que también les asistía: el derecho a yantar. El rey y los grandes tenían el derecho a comer y beber “allí por donde pasaren”. Tanto es así que Alfonso XI de Castilla, ante las quejas de los villanos, legisló que el gasto que hiciesen “por la patilla” no fuese superior a 600 maravedís. Un alivio…
Salimos de Mourisca en coche. Mery me pone en la radio un podcast apropiado a mi pecado de gula. El Doctor Revuelta, avezado locutor valdeorrés, explica con tono aseverativo que las comidas y las bebidas no han de ser copiosas.
Es tarde ¿verdad? Le digo por cambiar de tema. “Algo tarde corazón”, me dice, mientras me mira cómplice y esquiva.